- LA CIENCIA... -

Que la biología diga lo que quiera
Por Mori Ponsowy
Para LA NACION
Hace algunos años, entrevisté al neurobiólogo estadounidense Robert Sapolsky. Ya para entonces él había dedicado veinte años de su vida a estudiar el efecto del estrés sobre la salud de un grupo de mandriles salvajes en Kenya. Además de numerosos artículos especializados, también había escrito un libro, A Primate´s Memoir, en el que contaba sus experiencias siguiendo día y noche a los mandriles, en medio de la sabana africana.
Centré mi entrevista sobre lo que él había aprendido durante ese tiempo pero, al final, no pude evitar preguntarle algo que yo misma me había preguntado incesantemente mientras leía su libro.
¿Y el libre albedrío? ¿Cuánto espacio deja la biología a la libertad?
Para distinguirlos, Sapolsky le había puesto nombres bíblicos a los mandriles del grupo. Muchas de las escenas que narraba parecían tomadas de una novela de Dickens: la generosidad de Saúl, la timidez de Ruth en plena efervescencia hormonal, el miedo constante de Job, la perversidad de Nicolás. Esa diferencia de personalidades había hecho que me preguntara hasta qué punto somos libres a la hora de actuar. Si un mandril es más despreocupado o más sociable que otro porque nace de esa manera, tal vez a nosotros nos ocurra lo mismo.
La respuesta de Sapolsky me interesaba no tanto con relación a la personalidad sino, fundamentalmente, con relación a la moral y la idea de un destino: si todas nuestras acciones están determinadas por la biología, el asesino serial no es realmente culpable, y nadie es dueño de su propia vida.
“No creo que la biología deje ningún espacio para el libre albedrío –contestó Sapolsky, sin vacilar–; la libertad es un mito que el hombre ha inventado para sentirse más tranquilo, para protegerse de ciertos tipos de depresión y de la sobreabundancia de datos que nos proporciona la realidad.
Con esa respuesta sorprendente, no sólo por lo que afirmaba, sino también por la seguridad con que lo hacía, di por terminada la entrevista.
Cinco años después he vuelto a pensar en Sapolsky, sobre todo durante estos últimos meses en los que no pasa una semana sin que los diarios publiquen alguna noticia relacionada con descubrimientos genéticos o neurológicos: “Científicos británicos descubren el gen de la depresión”. “El altruismo está en el cerebro.” “Hallaron genes que explican la impulsividad.” “El amor obedece las leyes de la ciencia.” “Debaten en universidades norteamericanas sobre el gen de la homosexualidad.”
Los titulares parecerían indicar que el origen de gran parte de nuestra conducta está en nuestra biología. Bajo esta óptica, la persona altruista no merecería aplausos, pues su generosidad no sería mérito propio, sino que obedecería a una determinada configuración cerebral. De la misma manera, quien se baja del auto para trompear a otro tampoco es responsable, pues su impulsividad obedece a un ligero subdesarrollo del lóbulo frontal.
Este escenario no deja lugar para la libre toma de decisiones y pone en ridículo la cantidad de tiempo y energía que dedicamos a enseñarles a nuestros hijos que actúen racionalmente. Pero aún más perturbador resulta pensar que, si nadie es responsable de sus actos, tampoco podríamos culpar a genocidas como Miloševic o Videla, pues sus acciones serían consecuencia de un cóctel nefasto de genes autoritarios y violentos, unidos a un lóbulo frontal atrofiado.
En el fondo, se trata del antiguo enfrentamiento entre deterministas e indeterministas. Lo nuevo en el debate es que ahora, más que una discusión filosófica, el tema se presenta con ropaje científico: el mapeo del genoma humano y los avances de la neurología parecieran indicar que somos mucho menos libres de lo que creíamos y que hay genes responsables no sólo de la altura que tendremos o de la densidad de nuestros huesos, sino también genes que nos hacen generosos, inquietos o impulsivos.
Una de las características de la ciencia contemporánea es que cada vez es más difícil resumir sus hallazgos en frases cortas y memorables. De ahí que si nos guiamos por los titulares, frecuentemente acabemos con una impresión equivocada. Ningún científico respetable afirma que los genes sean enteramente responsables de nuestros actos. Tampoco Sapolsky. En los libros que ha escrito después del de los mandriles hace cada vez más hincapié en la importancia del ambiente. Nature and nurture, escribe una y otra vez: naturaleza y crianza. Lo mismo opina la gran comunidad de neurólogos y biólogos.
¿Qué significa eso? Que no es lo mismo nacer con el gen de la obesidad en Myanmar o Afganistán que en Canadá o Estados Unidos. Que no es lo mismo nacer con el gen de la violencia en el seno de una familia de padres amorosos que llegar al mundo como el hijo de una pareja de drogadictos. Nacemos con ojos verdes, negros o azules, pero no nacemos obesos o violentos. Los genes que “causan” el color de ojos no operan de la misma manera que los genes que “causan” la depresión.
En casi todo lo relativo a la personalidad y la conducta, los genes apenas marcan una tendencia. Se trata de genes que necesitan condiciones propicias para “despertarse”. Es así como sólo un 50% de las personas que poseen el gen de la depresión terminan siendo depresivas. ¿Qué pasa con el otro 50%? Tuvieron padres afectuosos y tolerantes, vivieron en un ambiente familiar pacífico, no pasaron por una guerra.
Sin embargo, aceptar el rol jugado por el ambiente no implica que los humanos seamos totalmente libres y artífices de nuestro destino. Implica, simplemente, que no sólo la biología nos condiciona. Más allá del juego que permite la interacción entre genética y ambiente no parecería haber –en opinión de los científicos– ninguna libertad posible.
La idea de que todos nuestros actos están determinados de antemano, la sospecha de que no elegimos qué pensar, qué desear, de quién enamorarnos, cuándo renunciar al trabajo o qué marca de jabón usar, suele provocar incomodidad y desconcierto, pues se opone a la visión que tenemos de nosotros mismos y a nuestro sentido común.
Lo mismo sucede con muchos descubrimientos científicos del último siglo. Es como si a medida que avanzara, nuestro conocimiento del mundo se alejara de las explicaciones verosímiles para acercarse a la ciencia ficción más descabellada. Recordemos las consecuencias paradójicas de la teoría de la relatividad y de la teoría cuántica: rayos de luz que se doblan en presencia de un campo gravitacional, viajeros interestelares que envejecen más lentamente, peces que pueden estar en dos lugares de un río al mismo tiempo. Tal vez no debería sorprendernos tanto que, con la decodificación del genoma humano, la neurobiología nos presente un espejo donde nos vemos reflejados como robots desprovistos de voluntad.
¿Qué hacer, entonces? ¿Cómo pensarnos? La respuesta está en la punta de nuestras narices y, por si eso fuera poco, satisface a deterministas e indeterministas por igual. ¿Podemos dejar de sopesar las alternativas cuando el mozo trae el menú? ¿Podemos abandonar el intento de educar a nuestros hijos de la mejor manera posible? ¿Podemos dejar de responsabilizar a los genocidas por sus actos? Tres “no” seguidos son una pista que ni siquiera Sapolsky puede ignorar. Una pista que apunta con claridad a que la mayoría de las personas se piensa libre. Miloševic no alegó locura en su juicio. Tampoco pidió mitigación de la pena por haber actuado bajo la presión de su pequeño lóbulo frontal. Al contrario: afirmó hasta el cansancio que nada de cuanto hizo violó la Constitución yugoslava.
Por supuesto, es posible que esta idea de nuestra libertad sólo sea el producto de alocados impulsos eléctricos entre neurotransmisores. Pero, ¿qué más da? Si no podemos pensar que somos libres de elegir qué pantalón ponernos, si no podemos pensar que somos libres de elegir entre hacer el bien y hacer el mal, ¿qué importa si estamos equivocados o no? Si al hombre se le quita la moral, deja de ser humano. Es como cuando aprendemos que los colores no existen. Que rojo, azul y amarillo no son cualidades de los objetos sino nuestro modo de percibirlos: como no podemos ver de otra manera, le damos la bienvenida a un mundo multicolor.
Quedan dos cosas por decir. La primera es que, aunque la mayoría de los científicos sean deterministas, hasta ahora nadie ha podido refutar el indeterminismo. La segunda es aún más esperanzadora: quizá saber que gran parte de nuestra conducta está condicionada por los genes y el ambiente pueda servirnos para estar precavidos. Quizá lo improbable del libre albedrío pueda funcionar como un semáforo intermitente que nos ponga alertas y nos ayude a pensar, sentir y actuar con libertad. Más allá de la tiranía genética. Más allá de las modas y la publicidad. Hacia un mundo donde ningún tirano quede impune. Hacia un mundo más moral, diga lo que diga la biología.
La autora es filósofa y escritora.




![[EFC Blue Ribbon - Free Speech Online]](http://www.efc.ca/images/efcfreet.gif)


































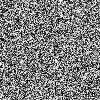













0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home