- VISIONES DE SEGURIDAD -
Inseguridad: el carro delante del caballo
Editoral - Opinión La Nación 26.06.2006
Dr. Mariano Gondona
Cuando Max Weber definió el Estado como "la agencia que monopoliza con éxito el uso de la fuerza en un territorio determinado", formuló un concepto que hoy se aplica a todos los Estados, sean ellos autoritarios o democráticos.
El Estado contemporáneo puede ejercer o no ejercer un monopolio en las más diversas áreas de la vida nacional. Puede monopolizar la economía o dejarla en manos privadas. Puede ser unitario o federal, pacífico o belicoso. Puede integrar su economía con la de otros Estados o no. Puede ser de izquierda o de derecha. Todas estas opciones las puede encarar de las más diversas formas sin dejar por ello de ser un Estado.
Lo único que no puede hacer es abandonar el monopolio de la fuerza porque en tal caso, saliéndose de la definición de Weber, dejaría de ser un Estado. La fuerza cuyo monopolio ejerce el Estado es canalizada a través de las leyes vigentes. Fuera de este marco legal la fuerza degenera en violencia , un desvío en el cual incurren los delincuentes, los terroristas o los invasores. Cuando Weber dice que la fuerza debe estar exclusivamente en manos del Estado, está refiriéndose entonces a esa formidable energía que, debidamente canalizada, es la coacción legal.
Pero, para poder ejercer este monopolio que es el único común a todos los sistemas políticos y económicos, el Estado necesita el auxilio de dos organizaciones. Una, encaminada a combatir la delincuencia, es la organización policial. La otra, destinada a defenderlo de las agresiones externas, es la organización militar.
La preocupación de todo Estado es, por supuesto, no sólo organizar, sino también disciplinar a sus policías y militares. Lo que no puede hacer ningún Estado es prescindir de ellos porque en este caso caería en la anarquía, perdiendo su monopolio "weberiano".
El "león enjaulado"
En un famoso debate parlamentario, Carlos Pellegrini sostuvo que la República debía guardar a sus fuerzas armadas y, por extensión, policiales, como si fueran "un león enjaulado". Sería sólo el gobierno republicano el encargado de abrir o mantener cerradas las puertas de esa "jaula". Pero para que el "león" pudiera servirle cuando hiciera falta, también el gobierno debería cuidarlo, manteniéndolo alerta, motivado y bien alimentado.
Como todos los gobiernos del mundo, también el nuestro tiene policías y militares. Sin embargo, ¿cómo los trata? Si alguna vez necesita abrirles la puerta de su "jaula", ¿podrá esperar de ellos una espléndida respuesta? ¿Qué sentimientos albergan nuestros gobernantes respecto de sus uniformados? ¿Los quieren o al menos los respetan, sabiendo que algún día podrían necesitarlos?
Desde ahora es evidente que, a la vista de la osadía creciente de los criminales que secuestran, roban, violan o matan a diario en nuestras calles, los argentinos necesitamos una fuerza policial incomparablemente más eficaz que la que tenemos. ¿Por qué no contamos con ella? Porque en la relación entre el gobierno nacional y otros gobiernos, como el de la provincia de Buenos Aires, con nuestros policías interfieren barreras mentales que impiden su plena integración en el Estado.
Uno de ellos es de carácter ideológico. Según la llamada doctrina abolicionista , que apunta al constante descenso de las penas y a la pronta liberación de los delincuentes condenados, el victimario que secuestra, roba, viola o mata es al mismo tiempo una víctima de la injusticia social reinante. ¿Cómo castigarlo entonces? A la que habría que castigar quizás es a su presunta víctima porque ella, con su situación económica relativamente mejor, forma parte de la explotación de clases. El abolicionismo no llega a tanto como para encarcelar a estos supuestos privilegiados, pero permite, en cambio, que sus agresores recuperen fácilmente su libertad para volver, eventualmente, a agredirlos. Si el Estado renuncia de este modo a la represión legal de los delincuentes, ¿cómo espera que la delincuencia, en vez de aumentar, disminuya?
La otra fuente de la confusión mental que nos habita es que, desde la perspectiva de gobernantes que provienen de la guerra civil de los años setenta, los uniformados no son aliados sino enemigos. A veces pareciera que la primera preocupación de nuestros gobernantes es castigar y humillar a esas mismas fuerzas con las que deberían contar para reprimir a la delincuencia. Escuálido y maltratado, el "león policial" no le sirve en estos momentos a una sociedad donde, según una encuesta, el 83 por ciento de los ciudadanos dice haber sufrido algún ataque cercano. Sin embargo, cuando una turba quiso tomar la Casa Rosada todavía en manos de De la Rúa en diciembre de 2001, los que terminaron presos no fueron los agresores sino los funcionarios que la defendían. Es el mundo al revés: el carro delante del caballo.
La Argentina desarmada
Mientras las otras naciones latinoamericanas promueven su capacidad militar, la ministra de Defensa argentina ha redactado una ley que podría dejar sin funciones a nuestras Fuerzas Armadas.
Se nos dirá que es altamente improbable que algún vecino resolviera invadirnos. Pero las Fuerzas Armadas no se organizan sólo frente a ataques probables o inminentes de vecinos inquietos, sino también frente a todas las circunstancias posibles de un futuro incierto, dentro de las cuales no están solamente los vecinos sino también el narcotráfico y el terrorismo internacional. ¿Por qué, si no, de China a Francia y a Chile, son tantas las naciones que mantienen formidables despliegues militares?
Supongamos de todos modos que nuestra región mantuviera indefinidamente su pacifismo actual, ¿se cree acaso que al saber los funcionarios vecinos que nuestras Fuerzas Armadas no podrían resistir un ataque militar, ese imaginado escenario no influiría en las relaciones internacionales? Saber que los funcionarios de un país vecino desprecian, humillan y marginan a sus militares, ¿no disminuye acaso el respeto que se les brinda? Todos los latinoamericanos, salvo nosotros, cuidan a sus Fuerzas Armadas. ¿Qué dirán de nosotros, por lo bajo, los latinoamericanos?
Quizás ha sido tanta la violencia de los años setenta, que una nueva generación de gobernantes no quiere oír hablar siquiera del uso eventual de la fuerza. El presidente Duhalde, ¿no acortó acaso su propio mandato constitucional porque la policía reprimió indebidamente a un grupo de manifestantes? ¿Pero es razonable no contener debido a eso ninguna pueblada, no ponerle coto a ninguna acción directa, como los cortes de puentes y de rutas, porque no se quiere pagar un costo político considerado inaceptable? Imaginemos turbas que atacan a las casas de gobierno en Santiago de Chile o en Washington. ¿Reaccionarían sus gobiernos como lo hizo el nuestro?
Si un Estado decidiera renunciar definitivamente al monopolio de la fuerza que según Weber lo caracteriza, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que lo sustituyeran los violentos? El curso que ha tomado el Gobierno a costa de la vigencia efectiva del orden de la Constitución y del Código Penal es sostenible por algún tiempo, como si fuera una moda o una epidemia, pero en algún punto del futuro previsible deberá rectificarse si queremos que el nuestro sea, como los demás, un auténtico Estado.
Por Mariano Grondona
La Nación 25.06.2006




![[EFC Blue Ribbon - Free Speech Online]](http://www.efc.ca/images/efcfreet.gif)


































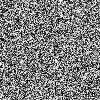













0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home