- LAS INMIGRACIONES -

Inmigraciones indigestas
Por René Balestra
Para LA NACION
Caricatura: Alfredo Sabat
“No reír, no llorar, no detestar, sino entender.” Spinoza
No se necesita ser nutricionista para saber que todo proceso de asimilación es complejo. El organismo personal y los organismos sociales necesitan un desarrollo para asimilar lo ajeno. La pepsina es la sustancia que facilita la incorporación plena. Los jugos gástricos –dentro de cada uno de nosotros– realizan la tarea.
Esta dificultad orgánica se acrecienta cuando se trata de las sociedades. Desde los más remotos orígenes, la historia de incorporar como propios a los recién llegados ha generado una cadena de sufrimientos incontables. Los problemas inmigratorios contemporáneos tienen raíces antiguas, pero suman a lo sabido una actitud inédita: decenas, centenares de miles de personas que se trasladan desde sus lugares de origen pretenden seguir conservando las costumbres originarias y se resisten enconadamente a incorporar las de los países a los cuales emigran. Esto es de una absoluta y dramática realidad.
No sólo no hay afán de mimetizarse con las sociedades que los han recibido, sino incluso una deliberada intención de rechazo hacia los valores de los dueños de casa. El XIX y el XX fueron siglos migratorios. América y Oceanía cambiaron como un guante dado vuelta del revés, al impulso de millones de inmigrantes originariamente europeos, africanos y asiáticos.
Pero esa inmigración, que llamaremos clásica, era una inmigración distinta de la que genera las agudas indigestiones de nuestros días. Esos inmensos contingentes, impulsados por el viento que siempre sopla detrás de los desplazamientos y que es el afán de mejorar el horizonte de la vida personal o familiar, tenían también el deseo de incorporarse a las nuevas patrias. Para ellos, el porvenir estaba en los lugares a los cuales se dirigían y el pasado en las comarcas que dejaban. La novedad absoluta de nuestro presente está en que millones de personas pretenden llevar consigo sus comarcas de origen y ambicionan, no un injerto, sino un trasplante.
José Luis Romero dividió la historia argentina en tres grandes capítulos: la era colonial, la era criolla y la era aluvional. Esta última fundó la Argentina moderna; la actual. El señalaba de qué manera en el país de nuestros días subsisten resabios, impulsos, costumbres de las épocas anteriores, todavía vivas. La época aluvional es la del ingreso millonario de inmigrantes que en su totalidad tuvieron un desesperado afán de asimilación a la geografía y a las costumbres del país.
Para ejemplificar ese anhelo, bastaría citar Los gauchos judíos, de Alberto Gerchunoff, en su Entre Ríos natal. Pero no es el único caso. Nuestro país, seguramente por haber sido originariamente un territorio semivacío, consiguió asimilar a millones. Un arma formidable para esa incorporación casi oceánica fue la escuela sarmientina. Todos fuimos recién llegados y no encontramos, al arribar, estructuras sociales resistentes y preexistentes.
Al contrario de nuestro caso, las sociedades milenarias muestran rechazo al ajeno. Es el caso presente de Francia, Alemania, Holanda, España, Italia e Inglaterra.
Esa avalancha millonaria de inmigrantes no genera los problemas que genera solamente por no ser aceptada con plenitud por las sociedades a las que llega. También forma parte del problema la actitud de los que arriban. Esto es necesario consignarlo, porque si no nos salteamos la mitad del problema. Los abogados con experiencia suelen decir que no existen divorcios que no sean por culpa concurrente, aunque el grado y el monto de las culpas de las partes sean distintos. Estados Unidos protagoniza en nuestros días un intento imposible: negar la imparable realidad. Desde la Muralla china, todas las murallas han fracasado finalmente.
En el imaginario ruedo taurino de nuestro mundo, el toro de Mihura que tenemos que enfrentar son estos millones de excluidos, de marginados, de ajenos, que viven en sociedades que no los terminan de aceptar. Las causas son múltiples y las culpas son compartidas, aunque algunos tengan la parte del león en esas responsabilidades. Lo que no se debe ni se puede hacer es lo que por desgracia se hace cotidianamente: intentar esquivar el problema, que es inmenso, con lugares comunes, con frases hechas, con estereotipos de haraganería mental. No existe un campo totalmente inocente y el otro totalmente culpable. Sería demasiado simple. Porque la madre del borrego, el nudo o la raíz del problema, está en el prejuicio: prejuicio que vive en ambas partes. No sólo está el prejuicio de los franceses, lugar común machaconamente repetido por todas las bocas y las plumas del mundo, después de los incendios y de los desmanes en los arrabales de París. Etimológicamente, “prejuicio” significa ‘anterior al juicio’, es decir, a la razón. Esto quiere decir que la prevención o la manía contra lo ajeno, contra el distinto, nos maneja desde el inconsciente, desde los socavones del alma. Y nos maneja a todos: a tirios y a troyanos. Atraviesa las épocas, los países, las ideologías, las razas, y vive lozano en el repertorio mental de cualquiera.
Como un ejercicio interactivo con los que hasta aquí han tenido la amabilidad de leernos, queremos hacer algunas consideraciones con afán reflexivo.
La Cuba de Fidel Castro tiene más de cuarenta años y, por boca de Castro y de sus fervorosos seguidores, es la patria o el paraíso social, ya que no económico, por culpa –según ellos– del único culpable. Cuba tiene una gruesa capa de su población de raza negra. Aparte de los deportes y de haber sido mandados a morir a Angola, ¿cuántos negros son ministros, embajadores, rectores de universidad? Retengamos la dimensión del ciclo histórico; cuarenta años. Hubo tiempo de sobra, si se hubiera querido, para innovar. Brasil es una potencia económica que en estos momentos está gobernada por un progresista ex dirigente obrero. Sus gobernadores, sus embajadores, sus rectores de universidad, sus ministros no reflejan numéricamente la composición étnica de su población. Pelé y un ministro de Cultura que viene de la canción y de la música popular pueden significar –junto a otras excepciones que confirman la regla– un paralelismo atenuado con los atletas norteamericanos que ganaban medallas olímpicas en las décadas del 20 y del 30 del siglo pasado, mientras los hermanos de esos deportistas negros ocupaban los últimos asientos del transporte público y no podían hospedarse en ciertos hoteles. Los transportes, los hoteles y los lugares públicos están abiertos en Brasil de par en par para ellos. Esos puestos y esos cargos tampoco están prohibidos, para ser ocupados, en ninguna ley. Pero decenas de millones de esos brasileños no han encontrado todavía la ubicación que les correspondería en ciertos y determinados espacios de su sociedad.
Y nosotros, los argentinos, casi campeones mundiales en la declamación verbal de los derechos humanos y en el respeto teórico intangible a la igualdad, deberíamos inventariar con escrúpulo la cantidad de extranjeros que actúan integrados en todos los niveles de nuestra sociedad. Pero no los franceses, alemanes, ingleses, italianos, españoles, norteamericanos, polacos o suizos, sino los paraguayos, los peruanos, los bolivianos. Tenemos centenares de miles de estos últimos viviendo entre nosotros.
Conclusión: el problema social de la asimilación del ajeno es enorme, complejo y difícil. También es universal. Lo ha sido siempre y en nuestros días –por razones de escala– lo es más. Dos cosas son absolutamente necesarias: tener la voluntad de enfrentarlo con el deseo legítimo de resolverlo o al menos atenuarlo y saber, por la naturaleza de su origen y por su hondura y magnitud, que todos estamos involucrados en la inmensa tarea. © La Nacion
El autor es profesor universitario. Director del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano




![[EFC Blue Ribbon - Free Speech Online]](http://www.efc.ca/images/efcfreet.gif)


































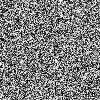













0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home