- TORRES -

La Argentina, país invertebrado
Por Claude F. della Paolera
Para LA NACION
Se ha instalado un debate en nuestra ciudad sobre la construcción de edificios en altura. La natural apetencia por ocupar lugares de prestigio en la ciudad y la presión inmobiliaria provocada por la reactivación del rubro han generado en los últimos tiempos una fuerte reacción de protesta de los vecinos frente a los anuncios de levantar edificios en torre en varios barrios de la ciudad.
La concentración de población en las ciudades es un fenómeno natural y ciertamente positivo, porque facilita el intercambio de ideas y de servicios o mercaderías y permite, entre otras cosas, el acceso a complejos sistemas de salud o de educación avanzada. Pero esta concentración debe ser razonable o, dicho en términos actuales, debe ser ambientalmente sostenible.
No es por cierto razonable que en la ciudad de Buenos Aires se repita el mismo fenómeno que se observa con preocupación en el más amplio ámbito del territorio nacional. En ambos casos, una distribución groseramente desigual de la población genera exageradas densidades puntuales, por un lado, y espacios vacíos por el otro. Hay manzanas de Buenos Aires, en los sectores más densos de Caballito o de Barrio Norte, ocupadas por más moradores -en una sola manzana- que la población entera que tiene la mayoría de las localidades urbanas del interior del país.
La débil densidad del resto de la ciudad da como resultado un promedio de sólo 140 habitantes por hectárea, que puede ser considerado bajo, en términos internacionales, para ciudades de similar importancia.
Un reciente estudio, efectuado por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, revela, por su lado, que los niveles constructivos actuales son inferiores a los que requeriría la sola reposición de edificaciones obsoletas, y muy inferiores a los que se registraron en las décadas del 50 al 70, en pleno auge de la "propiedad horizontal", cuando no existía -me permito agregar- un grado de conciencia ambiental semejante al que impera en la actualidad.
No cerca de mí, parecen repetir los vecinos que se consideran afectados por la construcción de nuevos edificios en altura, con argumentos ya esgrimidos para la consideración de otros problemas ambientales, donde la razón no suele asistir a una sola de las partes en disputa.
Por otro lado, cada parte representada en este debate, constructores y vecinos, si bien se refirieron a la capacidad de las redes de servicio para abastecer, o no, a las nuevas viviendas incorporadas, por lo general esquivaron -por conveniencia u omisión- la consideración de los serios problemas que el abrupto cambio de densidad edilicia ocasiona sobre el tránsito urbano del barrio o sector urbano afectado, cuyas calles permanecen con el mismo ancho de la época colonial, y constituyen, acaso, el mayor condicionante para la viabilidad de las nuevas construcciones.
También en el curso del debate, se han proporcionado informaciones estadísticas sin previa depuración. En efecto, no pueden ni deben compararse las densidades brutas de Palermo (14.158 hab./km2) con las de Balvanera (31.602 hab./km2) o Caballito (24.894 hab./km2), porque no toman en consideración las grandes distorsiones que se derivan de la presencia de amplios espacios verdes en el primer caso, y la falta casi absoluta de ellos en los otros dos casos.
Y, finalmente, debemos señalar, mal que nos pese, que existe un código previo y conocido, que es ley, y su evidente falta de actualización no es suficiente motivo para no acatarlo, so pena de inferir un daño aún mayor a nuestro sistema institucional. De cualquier modo, me pronuncio por la exigencia de cumplir en tiempo y forma con los procedimientos de actualización de los códigos de edificación y de planeamiento en toda ciudad que crece y se transforma, procedimientos que, por lo demás, fueron previstos expresamente al tiempo de la sanción de los mencionados instrumentos en nuestra ciudad.
Mientras esto ocurre en la ciudad de Buenos Aires, su conurbano se extiende en mancha de aceite, devorando y pavimentando tierras agrícolas, atrayendo a poblaciones del interior y de países limítrofes que se suman, sin pena ni gloria, al lumpen de las villas de emergencia del suburbio que llegan ahora hasta el centro de la ciudad.
El interior de nuestro inmenso territorio se ha ido despoblando por falta de oportunidades o de accesos y se han multiplicado los pueblos fantasmas; ya suman más de seiscientos los relevados por la Fundación Responde, los que podrían rehabilitarse con imaginación y poco capital, si existiera una firme voluntad política instalada.
En el dramático verano de 2001- 2002 hice público, con el título de La pobreza de las ciudades, un documento que proponía utilizar la infraestructura y el equipamiento subsistentes en los pueblos fantasmas de nuestro despoblado interior -completándolos en cuanto fuere necesario- para radicar a la población de escasos recursos proveniente de las grandes ciudades, que expresara su deseo de emprender una nueva vida de trabajo y con dignidad.
La propuesta no se dirigía tan sólo a ese sector tan desguarnecido de la población, sino también a los jóvenes desesperanzados que todas las mañanas veíamos apiñarse en la calle Guido, frente al consulado de España en Buenos Aires, procurando obtener un permiso de residencia y de trabajo en la madre patria.
Esa propuesta suponía reemplazar el asistencialismo estéril de los Planes Trabajar urbanos, por la inversión, a cargo de los municipios responsables, de recursos y créditos blandos para la reactivación de esos pueblos y la creación de explotaciones agrícolas intensivas, cuyas cosechas se comprometerían a adquirir para destinarlas a la alimentación de comedores escolares y hospitales de la gran ciudad.
Pareciera, sin embargo, que la presencia de la pobreza en el escenario urbano es una garantía de permanencia de ciertos compromisos políticos no escritos, y que de alguna manera se vincula la supervivencia del puntero del barrio con la existencia de la villa o del asentamiento irregular que, de una u otra forma, sirve a sus intereses.
En circunstancias que la población mundial supera los 6500 millones de habitantes, la existencia de grandes espacios vacíos en nuestro territorio constituye una tentación para las migraciones no deseadas. A título ilustrativo, me permito señalar que, en cada hora de tiempo transcurrido, la población total del mundo se incrementa en 23.580 individuos, según indican los precisos relojes estadísticos que siguen esta progresión paso a paso.
¿Por qué no intentar entonces acometer la tarea de ordenar nuestro territorio nacional?
¿No sería mejor para la Argentina, en vez de lucir orgullosamente sus tres megaciudades, que ya no necesitan estímulos para seguir consolidándose, promover la distribución de núcleos poblados a lo largo y ancho del territorio, vinculados por una buena red de vías férreas, rutas pavimentadas, y aeropuertos?
¿No sería acaso conveniente estimular la creación de una docena de ciudades de cien o trescientos mil habitantes, aprovechando los recursos naturales de cada región argentina, y promover sus ventajas relativas para distribuir la población y las oportunidades de manera más equitativa sobre el territorio nacional?
En los países del Primer Mundo, se aplican políticas de Estado para el ordenamiento del territorio, para que, con los recursos de cada geografía, los habitantes puedan alcanzar una mejor calidad de vida, cualquiera que sea el lugar de su residencia.
En estas políticas, cabe reconocer, el Primer Mundo incluye los subsidios agrícolas, tan denostados por nuestros productores y gobiernos, que se dirigen allí a mantener la población ocupada en regiones que, de otro modo, se despoblarían, y no solamente para incrementar la producción del campo.
Los resultados están a la vista. En España, se ha podido contener la proliferación de chabolas que amenazaban la estabilidad urbana de Madrid y de Barcelona. En Francia, también se logró controlar el crecimiento de los amorfos suburbios de París o de Lyon.
Porque en Europa, la ciudad subsidia al campo; en cambio, en nuestro país se actúa exactamente al revés: se castiga al campo con impuestos y retenciones, con lo que se promueve la migración de pobladores a las grandes ciudades, donde pierden su condición de vecinos y adquieren la de villeros, y, si tienen suerte, acceden a algún plan asistencial que los mantiene desocupados y resentidos en la gran ciudad. El campo subsidia a la ciudad.
Si me he permitido traer estas ideas a la consideración de los lectores, es para provocar una reflexión en profundidad sobre el futuro de las ciudades de nuestro país.
Porque sostenemos que la Argentina sigue siendo un gran país invertebrado, en el que no se han reconocido todavía los beneficios de la solidaridad entre sus habitantes, o las ventajas de la equidad territorial, ni tampoco las virtudes de la pequeña localidad o la ciudad intermedia, que es donde se cultivan, precisamente, las mejores tradiciones argentinas de culto al trabajo, a la familia y a la comunidad.
No se trata, pues, de desentendernos de los problemas urbanos que aquejan a Buenos Aires, Rosario o Córdoba, de los que seguiremos ocupándonos, como urbanistas, por vocación y responsabilidad. Se trata, en cambio, de descentralizar y de descongestionar, con lo que muchos de los problemas que hoy se presentan como de difícil gestión en las megaciudades argentinas encontrarán soluciones más fáciles y convenientes para el país en su totalidad.




![[EFC Blue Ribbon - Free Speech Online]](http://www.efc.ca/images/efcfreet.gif)


































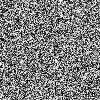













0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home